 Vida
VidaNeruda arriba a la ciudad de Santiago un día de marzo de 1921. Recién llegado, arrienda una minúscula habitación en una pensión de la calle Maruri, al otro lado del río, cercana a la Av. Independencia. La sucia callejuela se hará célebre con el tiempo. El joven ve lo que nadie. Los hermosos atardeceres que descienden sobre los sucios tejados, y los inmortaliza en el capítulo “Los Crepúsculos de Maruri” de su primer libro “Crepusculario”. Describe ese ambiente de juventud, el Santiago de sus años de estudiante, como un lugar “donde los trajes de 1921 pululaban en un olor atroz a gas, café y ladrillos”.
Pronto traba amistad con los que serán sus compañeros de generación, la mayoría estudiantes del Pedagógico, ubicado en Cumming, al que acude Neruda. Varios de estos estudiantes y poetas publican sus primeros versos en una revista de reciente creación: “Claridad”.
La revista era un vehículo de las nuevas tendencias y había conseguido un rápido prestigio. Neruda ya la conocía en Temuco, desde donde era el corresponsal y donde vendía algunos ejemplares entre sus compañeros de colegio.
En su corto año de vida, Claridad se había convertido en la voz de la Federación de Estudiantes, y le correspondió un papel de importancia vital en la juventud anarquista de la época.
En 1920, la revista denunciaba una masacre de obreros en Magallanes, y levantaba su dedo acusador contra los culpables de la operación, el comandante Barceló y el gobernador Bulnes. El gobierno responde protegiendo y alentando una turba de jóvenes de sociedad, la que asalta y destruye la Federación de Estudiantes y la revista Numen. No deja de llamar la atención que entre la “canalla dorada”, se encontrara el beatificado padre Hurtado.
Los días son de una violenta agitación política. Arturo Alessandri Palma hipnotiza al pueblo con los acordes del “Cielito lindo”, dispuesto a convertirse en el primer mandatario de la clase media.
Por esa misma época muere, debido a las torturas, el poeta José Domingo Gómez Rojas, no sin antes anunciar que llegará el día “de la gran libertad sobre la tierra grande”.
El desdichado mártir escribía sus versos en Claridad, al igual que Humberto Díaz Casanueva, Romeo Murga, Armando Ulloa, Rosamel del Valle, Roberto Mezza Fuentes (el ratón agudo), Joaquín Cifuentes Sepúlveda, Eusebio Ibar, Rubén Azocar, además de los anarquistas Manuel Rojas y González Vera, a los que se une militando política y literariamente Pablo Neruda.
El fundador y director del valiente medio era el poeta Alberto Rojas Jiménez. Inspiración y alma del grupo de estudiantes y poetas, al que la historia literaria de nuestro país ha denominado como “generación del veinte”.
La mayoría de ellos nacidos entre 1900 y 1904. Lecturas compartidas, experiencias similares, el diario vivir y especialmente el hecho de ser estudiantes de la misma escuela, los convirtieron en una sociedad hermética sin comparación en nuestras letras.
Neruda se convertirá en la máxima expresión de ese movimiento. Pero el núcleo, el corazón y el alma de esa generación brillante estuvo encarnado en la personalidad maravillosa de Alberto Rojas Jiménez.
Rojas Jiménez es una figura sorprendente dentro de nuestras letras, poseedor de un genio dilapidado en los bares, un entendimiento inmediato de todos los conflictos del ser humano, era dueño de un dandismo desenfadado, una forma de soberbia autoestima y simpatía.
Según su propio testimonio, habría nacido el 21 de junio de 1900, en mitad de la bahía de Valparaíso, a bordo de un buque estacionado en el puerto. (El poeta atribuye a esta curiosa forma de nacer el gusto por los viajes y la aventura)
Su infancia transcurre en Quillota, “un pueblito -explica- de casas blancas como queso de cabra”. Sus estudios los realiza en liceos de provincia y en el internado Barros Arana en Santiago. Asiste a un curso en la escuela de Bellas Artes, pero lo abandona al poco tiempo. No está de acuerdo con los métodos; critica la lentitud de la enseñanza y tilda a los profesores de “pedantes” y “latosos”.
Es entonces cuando decide dedicarse por completo a la poesía, y publica sus primeros versos en la revista Zig-Zag.
Su posición ante la vida no tenía ninguna fijeza, y el porvenir le importaba un carajo. No sentía vocación por nada, sólo la poesía lo llamaba poderosamente desde su alma.
En 1920 funda Claridad, publicación que aparece hasta 1926, con algunas intermitencias.
Es allí donde publíca un documento muy raro “El manifiesto Agú”, que el mismo poeta explica como el primer verso del recién nacido, la libertad total en la poesía.
Algunos sostienen que tan solo sería un eco del manifiesto “Dadá”, publicado un tiempo antes por Tristan Tzara en París, y que vendría a ser lo mismo, el grito primario de una guagua. Eso sí, francesa.
En Claridad también se encuentra una de sus escasas manifestaciones políticas. Un llamado al tercer aniversario de la revolución “Maximalista” (como se decía en esos años), y que se celebraría en el bar “Teutonia”, convocatoria que más bien parece una excusa, un motivo para ejercer el deporte nacional, es decir, “empinar el codo”; porque uno de los vicios que unió a esta generación de locos (además de la literatura), fue la pasión excesiva, el culto dionisíaco, la alegría avasalladora que terminó con las vidas de varios de ellos.
Se les podía ver por las tardes (ya que eran poetas románticos), paseando por Bandera y San Pablo.
Ese era el escenario frecuentado por la generación más bohemia en nuestras letras. Las picadas y bares que rodeaban al barrio Mapocho, y por supuesto, el mago de las tertulias, el que hacía brotar la belleza, iluminando con su presencia: era Rojas Jiménez.
Admirado por sus colegas, imponía pequeñas modas entre sus pares. La forma de fumar, la caligrafía (Neruda heredó de su amigo la letra tan particular y bella), el aire desenfadado, melancólico, y por cierto, la forma de vestir. El poeta usaba una discreta melena, patillas bien recortadas de prócer, vestía usualmente de negro y lucía un sombrero cordobés de ala ancha y capa. (En una época en que Rodolfo Valentino causa furor en Hollywood).
Sus compañeros lo recuerdan de estatura mediana, delgado y apuesto, de una elegancia que contrastaba con su miseria.
Lo perseguía, además, el prestigio de haberse fugado muy joven con una muchacha, Solnei.
Rojas Jiménez relata su hazaña con estas palabras: “Solnei alegró con su gracia, dos años de mi vida. Enlazó su suerte a la mía, y alternativamente fueron suyas mi riqueza y mi miseria. Juntos estuvimos bajo distintos cielos y en muchos pueblos quedó algo de lo nuestro”.
A esta muchacha dedica su primer libro, titulado homónimamente y que circuló mimeografiado, de mano en mano. Hoy es inencontrable y forma parte de la leyenda del poeta.
En algunas ocasiones, Rojas Jiménez terminaba las noches de farra en la cárcel. Desde ahí enviaba papelitos, breves mensajes pidiendo dinero, abrigo y libertad. Otras veces desaparecía de la ciudad. Viajaba por diferentes lugares del país alegrando por un par de días a los sorprendidos habitantes.
Nunca se alejaba de esos lugares sin antes dejar algo de sí. Con su mejor sonrisa se despedía despojándose de la corbata, chaqueta, incluso de sus zapatos, que regalaba en un gesto de cordial amistad.
Pronto volvía a la capital y se sumergía en el torbellino de las noches. Nunca faltaba el motivo para la fiesta, una despedida, un premio obtenido por alguien, un recibimiento.
Los bares y picadas del grupo son tema para un artículo aparte. Entre los lugares frecuentados estaban el restaurante “Hércules”, de San Pablo, del que Rojas Jiménez era cliente preferido por su gracia; “La Ñata Inés”, “el Zum Rhein”, “El Jote”, el cabaret “Zeppellín”, el “club Alemán” de Esmeralda y el de San Pablo.
La alegría nocturna estaba plagada de seres extraños. Uno de ellos era el cadáver Valdivia, músico de la sinfónica y poeta. Misterioso personaje que deambulaba de bar en bar, con un extraño bulto envuelto en papel de diarios, donde se comentaba, escondía la jeringa de su vicio.
La existencia era difícil y estaba llena de obstáculos. La tarea diaria de sobrevivir se convertía en una aventura constante, sobre todo para un grupo que despreciaba el trabajo común. En tales circunstancias, el ingenio se agudiza, y no faltan las ideas para comer y beber. El mismo Rojas Jiménez se dedica a vender avisos para Claridad, otros venden sus propios libros, algunos pasan horas sentados en algun restaurante, sin pedir nada, comiendo el pan untado con el ají de las alcuzas.
La tradición relata que un día el pintor Diego Muñoz, acompañado de Rojas Jiménez, acuerdan con el dueño del cabaret “Zeppelín” la decoración de uno de los muros. El trato queda sellado y los amigos ponen manos a la obra. Los diarios publicitan la obra como uno de los primeros murales pintado en Chile.
El pago queda convenido: diez mil pesos que serán cancelados, la mitad en dinero y la parte restante en cervezas. Varios meses demoraron los amigos en tomar los centenares de litros, y solidariamente hicieron extensiva la fiesta a sus numerosos compañeros. Pablo Neruda, el pintor Isaías Cabezón, Julio Ortiz de Zárate, Tomás Lago y Lalo Paschin fueron algunos de los que gozaron del crédito en cervezas.
Pasión
Hacia 1923, los artistas chilenos tenían un norte fijo, un poderoso llamado de ultramar. El sueño de viajar a París, la meca de la cultura en el mundo.
Para los poetas, la vida en Chile es amarga. Neruda escribe: “Aquí entre estos burgueses de aldea descansada / donde un poeta es casi lo mismo que un ladrón… / Yo que llevé mis versos como un dolor de muelas / que todas estas gentes trataban de curar…”.
Rojas Jiménez también sueña con llegar a la Ciudad Luz. La situación es insoportable para el poeta porteño. Asfixiado en la mediocridad del ambiente, transita al borde de la sociedad, que es la única forma de sobrevivencia para un poeta. En un país donde no es casualidad que las cumbres de sus letras se autoexilien: Gabriela Mistral, Neruda, Huidobro.
Íntimamente decide, para sobrevivir, vivir en París.
Y la oportunidad se presenta por causa del azar, que es buena amiga de los poetas.
El pintor Abelardo (Paschin) Bustamante obtiene una beca del consejo de Bellas Artes, junto a un pasaje en primera clase para estudiar las nuevas tendencias pictóricas en París. Rojas Jiménez, enterado de la noticia, despliega toda su simpatía, y de mil maneras suplica, que al fin convence a Paschin de cambiar el pasaje en primera clase, por dos de tercera.
Aquí se desarrolla uno de los episodios más recordados en la mitología de Rojas Jiménez.
Una festiva caravana de artistas se dirige a Valparaíso para despedir al pintor y al poeta. No faltaron los inseparables amigos de Claridad, Neruda entre ellos. El poeta porteño Zoilo Escobar les procura alojamiento. Rojas Jiménez, conocedor de la noche porteña, adentra al grupo en sus secretos.
En la mañana del día siguiente, los trasnochados encaminan sus pasos a la gobernación del puerto.
Pero aún queda un obstáculo, quizás el más difícil. Convencer al gobernador del disparatado trueque.
El empleado escucha asombrado la insólita petición, y su negativa es rotunda. Rojas Jiménez realiza entonces un acto que hizo escuela entre sus pares. De un salto alcanza el amplio ventanal que mira desde el segundo piso hacia la plaza Sotomayor, y amenaza con saltar si el flemático burócrata no cambia en el instante los pasajes.
Como es de esperar, los amigos se embarcan con destino a Europa.
La primera noche en París, los amigos comen una frugal cena compuesta de sardinas, lo único que entienden del menú.
Paschin enferma de gripe, y el inquieto Rojas Jiménez decide recorrer la ciudad en plena noche, y sin conocer palabra del idioma.
Al poco tiempo, el poeta se instala en el barrio bohemio de Montparnasse. Solucionados sus problemas más urgentes, se dedica a escribir artículos de prensa para diferentes medios en Chile.
Escribe sobre las exposiciones independientes. Cada año el poeta asiste a estas muestras de arte vanguardista, condensando acertadamente sus impresiones sobre las nuevas tendencias.
La importancia de estas exposiciones en la historia de la pintura son invaluables. Aquí muestran sus obras, por ejemplo, Picasso, Matisse, Braque, Juan Gris.
Además el poeta escribe sabrosas crónicas sobre la vida en París. Dedica artículos a sus colegas artistas, escritores y pintores chilenos con algún éxito. Se burla de los ricos compatriotas de paso en la ciudad, caricaturizándolos con un fino humor. Allí están diplomáticos holgazanes y despilfarradores, galancetes de provincia, improvisados mundanos de pueblo. Toda una fauna de latinoamericanos encandilados por la Ciudad de las Luces. Los trasplantados de Blest Gana.
Escribe un artículo sobre su compatriota Vicente Huidobro, llamándolo Vincent Huidobro, poeta francés, nacido en Santiago de Chile.
Estas crónicas se publican en el Mercurio y La Nación, y serán recogidas algunos años más tarde en un pequeño libro,“Chilenos en París”. Este será el único libro publicado por el poeta.
Rojas Jiménez pasea su figura extravagante por las calles de Montparnasse. Se convierte en conocido de todos, entra a los bares y es saludado por los rusos blancos, exiliados de la Revolución, que lo confunden con uno de ellos, quizás por su melancólica palidez.
Un día, sentado en una mesita del café “La Rotonde”, observa intrigado a un viejo que dobla calmadamente una servilleta. Se acerca al anciano, que no es otro que don Miguel de Unamuno, el cual le pregunta.
-¿Es usted griego?
- No, don Miguel, soy chileno -
responde Rojas Jiménez.
- Es curioso, tiene usted el tipo griego - agrega Unamuno.
El maestro se sumerge en recuerdos sobre amigos chilenos, dice haber leído un libro muy malo, “Raza Chilena”, del doctor Palacios, y uno que le fascina, una traducción de Esquilo, realizada por el presbítero Medina.
Mientras conversa animadamente, sigue doblando el papelito entre sus dedos, al cabo de un rato se detiene y regala a nuestro poeta un pajarito de papel.
- Tome, para que me recuerde - le dice Unamuno
- Lo recordaré más si me enseña a fabricarlas -
responde Rojas Jiménez. Durante una hora, los dos poetas se entretienen fabricando pajaritas de papel, sentados en el mítico café “la Rotonde”, el café preferido por Lenin, Diego Rivera, Modigliani, Max Jacob, entre otros personajes.
Pero no toda su estancia en París es fácil; hay días oscuros, de pobreza y hambre.
El poeta recorre las ferias y se dedica a tirar aros a botellas de champagne, que luego cambia por leña, asegurando el combustible para la chimenea y para él.
A veces camina solitario por Montparnasse, tirando una botella con un cordelito, como si fuera un perro.
Tiene una vecina, Clauddette, con la que se reúne en los días de invierno. El frío es intenso y la pareja arroja libros a la chimenea. Según Rojas Jiménez, los más incendiarios son “veinte poemas de amor y una canción desesperada”, libro recién aparecido en Chile.
Pero la historia más insólita aparece en todos los diarios de la ciudad. Se informa que un estudiante latinoamericano ha profanado el cadáver del recién fallecido Anatole France.
El maestro de la sátira social muere en 1924, rodeado de la admiración de sus conciudadanos y convertido en una gloria nacional. La élite de las letras francesas se da cita en el lugar del sepelio. De improviso, un desconocido se abre paso entre la multitud, avanza ceremonioso hasta el ataúd abierto y tomando la nariz del muerto, la remece con fuerza exclamando.
-¡Ah, viejo pillo!
Rojas Jiménez es sacado en andas por la policía en medio de la indignación general.
Existió durante esos años una compañera, una mujer llamada Micky, que compartió sus pasos en Francia, y de la que se cree tuvo un hijo, Serge. El recuerdo de estos dos seres lo obsesionará en sus últimos años.
Obligado a abandonar el amado París, después de respirar el aire puro de la libertad que se vive en Francia, y con un cargamento de historias para contar en el odiado, añorado y temido Chile, el poeta emprende el regreso.
Vuelve a ser un extranjero en su tierra, a pesar de estar íntimamente atraído por ella.
Es el año 1928, después de cinco años en Europa, vuelve a sus amigos, a sus barrios, a su ciudad. Pero ahora con una acentuada melancolía, una tristeza que arrastra como una carga de desánimo y pesimismo.
Su estado de ánimo se resiente aún más. Sus amigos, sus compañeros de correrías y de juventud están muertos; Romeo Murga, Joaquín Cifuentes y Aliro Oyarzún, se hunden en la noche eterna, arrebatados por el vino y la bohemia desenfrenada.
Rojas Jiménez se encierra en una pesadumbre y desazón profunda, se vuelve un noctámbulo impenitente, pasa sus noches de bar en bar. Una de ellas, acompañado de Neruda; alegre, como en sus viejos tiempos, derrochando su gracia a raudales, olvidado de su melancolía, disfruta de la amistad de sus amigos. Un hombre lo observa atentamente desde otra mesa. El curioso personaje se acerca entonces al grupo de poetas, y se dirige a Rojas Jiménez.
- Lo he estado observando, nunca he conocido una persona con su gracia, y le quiero pedir un favor.
-Diga usted- responde el poeta.
- Me gustaría saltarlo - añade el extraño.
-¡Cómo! ¿Es usted tan poderoso que me cree poder saltar aquí, ahora?- se sorprende Rojas Jiménez.
-No, señor, quiero saltarlo después, cuando usted esté tranquilo en su ataúd. He saltado a muchas personas en mi vida y llevo una lista de todos ellos- explica el hombre.
Rojas Jiménez, entusiasmado con la loca idea, acepta gustoso.
El misterioso personaje se despide entonces, y los amigos vuelven a su animada conversación, olvidándose del extraño.
El poeta escribe cada vez menos, sus poemas dispersos desean el papel. Pero él vive sus días con desprecio, en un desorden caótico. Su poesía es hermosa, sus versos sencillos, emparentados con los de su hermano Neruda. Existe un poema varias veces antologado, “Pequeñas palabras”. Es una joyita de sencillez, de poesía clara y pura. Cito un par de versos:
“Las cosas que tú dices
no tienen importancia.
Tus palabras
son débiles, pequeñas…
Sin embargo yo amo tus palabras.
En tu fragilidad hay tanto de ti
que en ellas no es necesario
un hondo sentido, para llenarme de gracia”.
Continúa viajando, recorriendo el país, dictando conferencias. Cercado por la soledad, el poeta desempeña pequeños y odiados trabajos. Vuelve a Valparaíso, a su cuna, pasa un tiempo en el puerto. Escribe desde ahí sobre su poesía, en algunas cartas a una amiga: “Cuánto verso de amor cantado en vano, éste es un montón de mariposas muertas, bien muertas, bien requetemuertas…”. La desesperanza mortuoria, la tristeza infinita.
Viaja nuevamente por el sur de Chile. Recorre algunos pueblos dictando conferencias. Aún no lo abandona su sentido del humor, ni el ingenio. Realiza una conferencia donde explica, a unos sorprendidos huasos, la revolución estética de Picasso.
Llega a Valdivia, allí es contratado en la universidad para una conferencia. El poeta aparece con una hora de retraso, acompañado de un marino borracho. Al ver la botella de agua sobre la mesa, increpa al decano pidiendo una botella de vino.
Se le asigna una columna llamada “Caleidoscopio”, en el diario “La República”. A duras penas escribe sus artículos; él prefiere la tranquila noche fluvial.
Se entera, una noche lluviosa, de una historia conmovedora. Un colega periodista le relata la historia de un asesino responsable de la muerte de toda una familia. Descubierto, fue rápidamente sometido a juicio y fusilado. Pero el rumor asegura que el verdadero asesino es el hermano menor del fusilado, al que éste quizo salvar. Se sacrifica por el hermano, ya que éste tiene esposa e hijos, en cambio él ya tiene otras acusaciones y es un hombre solo. Este hecho lo convierte en un mártir, un santo al que se le atribuyen milagros, y el pueblo le construye una animita
El poeta, impresionado, exige ser llevado hasta el lugar en plena noche, desde donde se lleva un pedazo de vela como amuleto.
En enero de 1934 intenta salir del país para pelear en la guerra del Chaco, pero se queda en Antofagasta hasta febrero, invitado por el poeta Andrés Sabella.
Realiza una última visita a Quillota, su pueblo de la niñez. Lo recibe su amigo, el poeta y médico, dr. Alejandro Vásquez. El poeta hace una entrada digna de su genio, llega en la ambulancia del pueblo y luciendo su cabeza pelada. Explica que perdió su melena de poeta en una apuesta contra un peluquero, en un bar del pueblo de “La Calera”.
Más melancólico y triste que de costumbre, premonitoriamente quizás, el poeta entrega sus tesoros al dr. Vásquez: Una fotografía de Micky, su compañera francesa, y de su hijo Serge. Una vieja fotografía que lo había acompañado durante años, haciendo más doloroso el recuerdo de su querido hijo, y de su madre. Además, entrega a la custodia de su amigo varios capítulos de su novela “Africa”, que nunca se publicó.
Muerte
Las primeras lluvias de ese año azotaban la ciudad con inclemencia y furia desatada. Aquella noche de abril de 1934, los noctámbulos de Santiago se cobijaban en los diferentes bares y tabernas de la ciudad. La noche avanzaba silenciosa y enlutada sobre los escasos transeúntes.
En un restaurante de Bandera con San Pablo se celebra un premio obtenido por el pintor Abelardo Bustamante (Paschin), el antiguo compañero de Rojas Jiménez.
La noche es de alegre camaradería, llena de recuerdos y anécdotas. Nada hace presagiar la tragedia que se cierne sobre uno de los comensales.
El vino, la comida y el tabaco los mantienen hasta altas horas. El primero en retirarse es el pintor homenajeado, seguido por Gérman Montero. En la mesa quedan el periodista Roco del Campo (sus amigos le llaman Roco del Cántaro), y el poeta Alberto Rojas Jiménez, los más insaciables seguidores de Baco.
Provistos de algún dinero dejado por sus amigos para continuar la noche, la pareja de escritores encamina sus pasos hacia la posada del Corregidor, antiguo edificio ubicado en la plazoleta del corregidor Zañartu, en Esmeralda con Mc-Iver.
En este lugar se realizan veladas de poesía y conversación, que duran hasta la madrugada.
Mientras afuera la lluvia barniza las calles, al interior de la posada los amigos continúan la fiesta. La noche avanza rápido, y el dinero se agota. A pesar de lo cual, continúan con el consumo.
Rojas Jiménez espera salir del lío apelando a su gracia; algo se le ocurrirá. Escribirá unos versos en una servilleta, un dibujo que dará como pago del consumo; como si fueran una joya preciosa, fabricará una de las pajaritas de papel que le enseñara Unamuno y saldrá limpio como siempre le ocurría.
Pero su estrella no aparecerá esa noche.
Al ser requerido el consumo, el poeta despliega su abanico de trucos, su gracia y simpatía, sin ningún resultado. Son obligados por los mozos a despojarse de sus chaquetas y chalecos.
Arrojados a la calle, enfrentados al aguacero, en mangas de camisa, el poeta y Roco del Campo caminan durante una hora. Saltando bajo la intensa lluvia, se dirigen hasta la casa de la hermana del poeta, en Avenida Ecuador, al interior de la Quinta Normal.
Allí son auxiliados prontamente por Rosita, la hermana del poeta.
Rojas Jiménez es cubierto de frazadas, en un intento por frenar la fiebre que lo consume.
El día 22 de mayo, menos de veinticuatro horas desde su arribo a la Quinta Normal, muere de una broncopulmonía fulminante; su salud quebrantada no soporta la travesía bajo la lluvia.
Existe un testimonio de su última noche en la tierra. Mientras se velaba su alma, y el viento atronaba el espacio iluminándolo violentamente cada cierto tiempo, un desconocido se recorta bajo el marco de la puerta, vestido de riguroso luto. El misterioso visitante pasea su mirada sobre los enmudecidos presentes y la deposita sobre el ataúd. Acto seguido, tomando un pequeño impulso, y en una pirueta circense, salta sobre el féretro. Y sin decir palabra, con una pequeña inclinación a modo de venia, desaparece en la boca de lobo que es esa noche.
La noticia de la muerte del poeta se esparce con rapidez. Al día siguiente el sepelio enfila hacia el Cementerio General bajo la tormenta. Al pasar por la calle Bandera, se unen los mozos del restaurante “Hércules”, en el que había pasado muchas noches el poeta muerto. La procesión cruza el puente sobre el desordenado y furioso cauce del Mapocho. El cortejo sigue hacia Avenida La Paz. Vicente Huidobro, elegantemente vestido y llorando, protege bajo su paraguas al infortunado Antonio Roco del Campo, que camina cabizbajo, abrigado con un chal de la hermana de Rojas Jiménez.
Por fin llegan hasta la morada final del poeta. Tomás Lago da el discurso de despedida.
El mismo cielo, con su furia líquida, parece llorar al hijo perdido.
Los amigos más cercanos al difunto pasan al “Quitapenas”. Vacían sus copas varias veces en recuerdo al poeta. Desde allí escriben algunos, contando la muerte de Rojas Jiménez a Neruda, quien se encuentra en España.
El poeta llora la pérdida del viejo amigo, el personaje más admirado de su juventud.
Se une entonces al pintor Isaías Cabezón, juntos se encaminan a la basílica de Santa María del Mar, en Barcelona. Provistos de unos cirios tan altos como personas, los amigos rinden un último homenaje al poeta perdido. Después van a beber unos vinos verdes, y recuerdan al querido poeta hasta el amanecer.
Neruda envía desde España su conmovedora elegía “Alberto Rojas Jiménez viene volando”, estremecedor poema al hermano muerto.
Años después, bautiza la taberna de su casa en Isla Negra como Alberto Rojas Jiménez. Seguirá recordándolo hasta los últimos días de su vida.
Desde 1940, una calle lleva el nombre del poeta trágico. Una corta calle que se ubica en Vicuña Mackenna, casi esquina con Santa Isabel.





















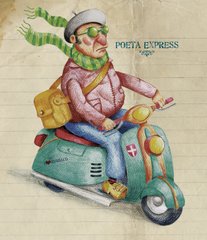




1 comentarios:
No entiendo cómo nadie se anima a dejar comentarios de tan nobles reseñas de aquellos que antecedieron tu vida nocturna.
Publicar un comentario